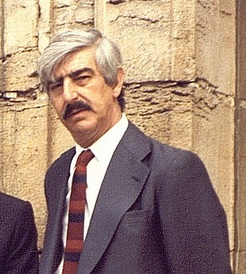Aporte Editor
Martín Álvarez en Montemolín
Nació Martín Álvarez en Montemolín (Badajoz) en 1766. Era hijo único del matrimonio de Pedro Álvarez y Benita Galán. El señor Pedro Álvarez carretero por herencia iba de ordinario de Montemolín a Olivenza y Badajoz. Su mujer, Benita Galán, era hija de un antiguo soldado que en muchas batallas había derramado su sangre defendiendo la causa de Felipe V.
En las largas noches de invierno, sentados a la lumbre, la madre de Martín, durante las largas ausencias de su marido, contaba al niño hechos ocurridos a su padre, que llegó hasta el grado de Sargento en las tropas de Felipe V, habiendo de retirarse del Ejército al perder un brazo en la toma de Badajoz, ocupada por los ingleses, portugueses y austríacos.
Desde los 16 años Martín acompañaba a su padre en algunos viajes a Olivenza y Badajoz. En uno de estos tuvieron un encuentro con la banda que dirigía el capitán Bruno.
Muy temprano salieron Martín y su padre, al que los conocidos llamaban tío Pedro en uno de los viajes y hallándose el padre dormido sobre el carro mientras Martín cantaba montado en una de las mulas que tiraban del carro al internarse el camino por entre un pinar, un hombre a caballo le salió al paso diciendo la bolsa o la vida-.
Salta Martín de la mula y coge dos piedras mientras el de a caballo le apuntaba con una pistola y le dice: - Procura hacer buena puntería pues como falles el tiro eres hombre muerto -.
En esto se despierta el padre a la vez que por el pinar llega el Sr. Bruno con dos hombres más a caballo y conociendo que se trataba del tío Pedro, le dice al primer bandolero: - Guarda la pistola Zurdo, que ahora no es menester -. Y acercándose al tío Pedro le dice: - ¡saque la bota tío Pedro!. ¿Qué novedades hay por el pueblo?. Perdona el susto pero es que el Zurdo es nuevo en la partida -. Y mirando a Martín le dice: -¿Y a todo esto que pensaba hacer el jovencito para defenderse? -. A lo que Martín contesta: - Lo que hiciera cualquier hombre honrado a quien intentan quitarle lo único que tiene, defenderme y si es preciso hasta perder la vida -. A lo que contesta el capitán Bruno: - ¡Bravo!, Tío Pedro. Qué lastima que su hijo en vez de carretero no se dedicar a la milicia, le pronostico que había de ser un buen soldado -. Y contesta el tío Pedro: - Eso es lo que hace falta Sr. Bruno, que a los cuentos que su madre le tiene metidos en la cabeza le venga usted diciendo eso -. Marcharon los bandoleros sin molestarles y continuó el viaje sin dejar de pensar Martín en la conveniencia de hacerse soldado.
Muerto el padre siguió Martín con el oficio de carretero, comenzó a enamorarse de María, hija del mesonero Antonio Gil, del mesón nuevo de Montemolín y de Nicolasa Benklar, hija de un alemán, la cual no estaba de acuerdo con los amores de Martín y en cambio quería casar a su hija con Jaime, hijo del molinero,y más rico que Martín.
A la vuelta de uno de los viajes se encuentra Martín con la doble triste noticia del fallecimiento de su madre y del casamiento casi forzado de María con Jaime. Entonces decide hacerse soldado.
Va a Sevilla donde muestra sus deseos de alistarse en un regimiento de caballería, pero topa con los de la Armada. ¿Qué hacían alistadores de la Armada en Sevilla?. Por aquel entonces los batallones de Infantería de Marina tenían en Sevilla, Granada y otras capitales destacadas partidas de hombres que eran bien pagados, tenían buena presencia y lucían sus lustrosos uniformes para intentar captar voluntarios para la Armada; en Sevilla había un pequeño destacamento de reclutación compuesto por un Capitán, un sargento, dos cabos y doce granaderos escogidos, uno de los cuales era Lucas García, granadero de marina, el cual vestía con arrogancia una buena casaca azul turquí, con solapa encarnada vuelta hacia fuera, calzón azul, charreteras encarnadas, gorra de pelo con manga grana terminada en borla amarilla, cuyo uniforme lucía adoptando un aire marcial que impresionaba.
Quedó encantado Martín con su nuevo amigo Lucas García, pero este viendo la preferencia de Martín por servir en caballería, para no decepcionar e impresionar al aspirante, llamaba a su Regimiento "Los Dragones del Viento" y a sus barcos, caballos con nombres de Santos.
Así pasó a ser soldado de la Tercera Compañía del Noveno Batallón de la Infantería de Marina, un 26 de abril de 1790, dando su talla cinco pies y siete pulgadas.
De Sevilla marchó a Cádiz. Tras la instrucción y una temporada de vigilancia en los Asenales, el 16 de septiembre de 1792 embarca como soldado en el navío Gallardo, de 74 cañones, pasando de Cádiz a Cartagena.
El año 1793 España e Inglaterra estaban aliadas en guerra con Francia donde Robespierre y sus secuaces artífices de la Revolución Francesa habían dado muerte a Luis XVI, con quién los soberanos de España e Inglaterra tenían tratados de amistad. El Teniente General de la Marina D. Francisco de Borja fue encargado de mandar la Escuadra que debía salir de Cartagena. Desde allí se dirigió a Barcelona como centro de operaciones para el bloqueo de las costas de Francia. En un mensaje del Almirante inglés Hood que bloqueaba Marsella y Tolón pedía seis buques españoles para que le auxiliasen y uno de los enviados fue el "Gallardo" donde servía Martín Álvarez. Cuando llegó este refuerzo ya los españoles e ingleses habían tomado Tolóny puesto por gobernador de aquella plaza al heroico militar D. Federico Gravina. Entusiasmó de tal modo esta victoria de los españoles que D. Francisco de Borja decidió desalojar a los franceses de las islas de San Pedro y San Antíoco al Sur de Cerdeña tomadas por los franceses. Allí se encaminó el Gallardo y conseguido esto se volvió de nuevo a Cartagena.
El año 1794 figura Martín Álvarez en la lista de la tropa nombrada para transbordar al San Carlos en un viaje a las Antillas para convoyar a los buques y transportes que conducían gentes y pertrechos para la defensa de las Antillas.
En 1796 figura en la guarnición del navío Santa Ana, de 112 cañones. Pasa después a la guarnición del Príncipe de Asturias, también de tres puentes y 112 cañones, y el 1 de febrero de 1797 pasó al San Nicolás de Bari, de 74 cañones, al mando del Capitán de Navío D. Tomás Geraldino, que se hizo a la mar con la Escuadra que desde Cartagena hizo rumbo a Málaga y al Atlántico donde debía recibir un gran convoy.
Cuenta el General Bermúdez de Castro en su publicación de Combate naval del Cabo de San Vicente y el granadero Martín Álvarez que encontrándose en Gibraltar a donde había ido con motivo de la Exposición de la Marina del año 1885, vio entre los cañones tomados por los ingleses en Aboukir, Trafalgar y San Vicente, uno que era una verdadera joya, de bronce, con un precioso cascabel con dos delfines en sus asas, y esculpido el escudo de España con el Carolus III. Un oficial inglés que le acompañaba le dijo: Del San Nicolás, en la batalla del Cabo de San Vicente.
Vio asimismo en la casamata donde se encontraba el cañón una plancha de hierro donde figuraba escrito un texto en Inglés que traducido por el oficial al Castellano decía: 14 de febrero de 1797.-Batalla Naval del Cabo de San Vicente. ¡Hip Capitán! ¡Hip San Nicolás! ¡Hip Martín Álvarez!".
Dice el General Bermúdez de Castro que en su ignorancia creyó que el San Nicolás sería el Santo del día, y el Martín Álvarez algún español que se había distinguido como capitán al servicio de Inglaterra.
Ante la expresión dubitativa del general Bermúdez de Castro, entonces con el grado de Teniente de Marina, el oficial que le acompañaba, prometió mandarle una crónica de la batalla con quién tenía relación aquel cañón. El oficial se llamaba Sir John Butler.
En esta época de fines del siglo XVIII, año 1797, España tenía concertada una alianza ofensiva y defensiva con el Directorio francés por el tratado de San Ildefonso.
La crónica del oficial inglés relataba la batalla, y al llegar a la parte que nos interesa decía:
../..Pero en el barco español San Nicolás de Bari queda algo por conquistar. Sobre la toldilla arbola la bandera española que flota al viento cual si todavía el barco no se hubiese rendido. Un oficial inglés que lo observa va a ella para arriar la bandera. Antes de llegar un soldado español, de centinela en aquel lugar, sin apartarse de su puesto, le da el alto, el oficial no le hace caso y se acerca, el sable del centinela lo atraviesa con tal fuerza que lo queda clavado en la madera de un mamparo. Un nuevo oficial y soldados se acercan y el centinela no logrando desasir su sable de donde se hallaba pinchado, coge el fusil a modo de maza y con él da muerte a otro oficial y hiere a dos soldados. Da después un salto desde la toldilla para caer sobre el alcázar de popa donde lo acribillan a tiros los ingleses.
Nelson que ha presenciado la escena se aproxima al cadáver silencioso.
Urge desembarazar los barcos de muertos y ruina y se comienza a dar sepultura a los muertos. Todos tienen el mismo trato. Una bala atada a los pies. Un responso del capellán y por una tabla deslizanse hundiéndose en el mar. Al llegar al turno al centinela español, Nelson ordena que se le envuelva en la bandera que había defendido con tanto ardor.
A Nelson se debe que el nombre de este granadero Martín Álvarez no quedase en el anonimato y figure en la casamata que se encuentra en Gibraltar, un cañón de su barco.
Los ingleses comprueban que el centinela Martín Álvarez no estaba muerto, sino mal herido. Lo curan, lo llevan a Lagos, en el Algarve al sur de Portugal y le dan pasaporte para volver a España, aunque desde otras fuentes se indica que escapó de dicho internamiento.
Desde Lagos, dice Arnao viajó a Montemolín y luego a Sevilla y posteriormente a Cádiz para testificar en la causa instruida para la averiguación de la conducta del comandante y los oficiales del San Nicolás de Bari lo mismo que de los demás buques en el desastre del Cabo de San Vicente.
Su Majestad el Rey confió el papel de Fiscal de la causa al Mayor General de la Armada D. Manuel Nuñez Gaona.
En el interrogatorio de Martín Álvarez se dijo lo siguiente
El General Núñez: - ¿Se encontraba en el navío San Nicolás de Bari con ocasión de rendirse este barco a los ingleses?-.
Martín: - Yo no he estado nunca en el San Nicolás de Bari en ocasión de rendirse a los ingleses.
El Fiscal: - ¿No te encontrabas en el San Nicolás de Bari el 14 de febrero?-.
Martín:-Sí señor*-.
El Fiscal: *-¿Y no fuiste después a poder de los ingleses?-.
Martín:- Si señor-.
El Fiscal: - Entonces, ¿por qué niegas haber estado en el San Nicolás de Bari con ocasión de redirse a los ingleses?.
Martín: - Porque el San Nicolás de Bari no se rindió, sino que fue abordado y tomado a sangre y fuego-.
El Fiscal: - ¿Y a qué llamáis entonces rendirse?-.
Martín: - Yo creo, que no habiendo ningún español cuando se arrió su bandera, mal pudieron haber capitulado.
El Fiscal: -¿Pues donde estaba la tripulación?-.
Martín: - Toda se hallaba muerta o malherida-.
Tras la investigación sumaria que se instruyó por el combate el Fiscal se expresa:
"No puedo pasar en silencio la gallardía del granadero de Marina Martín Álvarez, perteneciente a la tercera compañía del noveno batallón, pues hallándose en la toldilla del navío San Nicolás cuando fue abordado, atravesó con tal impetu al primer Oficial inglés que entró por aquel sitio que al salirle la punta del sable por la espalda la clavó tan fuertemente contra el mamparo de un camarote, que no pudiendo librarla con prontitud, y por desasir su sable, que no quería abandonar, dió tiempo a que cayera sobre el el grueso de enemigos con espada en mano y a que lo hirieran en la cabeza, en cuya situación se arrojó al alcazar librándose, con un veloz salto, de sus perseguidores".
Por los méritos recogidos en la batalla, se le quiso como premio ascender a cabo, impidiéndolo su analfabetismo, aprendió a leer y escribir en pocos meses y fue nombrado cabo el 17 de febrero de 1798 y en agosto de ese mismo año cabo primero, al poco embarca en el navío "Purísima Concepción" de 112 cañones de la escuadra de Mazarredo y parte hacia Brest (Francia), al unirse en Cádiz con la escuadra española y la francesa de Bruix.
El 12 de noviembre llegó una urca destinada a la correspondencia, y una de las cartas era un escrito oficial que se refería a Martín, entoncés se izó una bandera encarnada como señal infalible de algo extraordinario, e inmediatamente fue comunicada la orden para que toda la guarnición y tripulación del navío formase sobre cubierta, se adelantó el comandante del "Concepción" y mandó salir de la formación al Cabo Primero de granaderos Martín Álvarez, se leyó un Decreto Real por el cual se le concedía cuatro escudos mensuales como pensión vitalicia. A su vez ostentó en el brazo izquierdo el escudo de premio que llevaban los indivíduos de la clase de tropa por acciones distinguidas de guerra.
"El Rey nuestro señor, ha visto con satisfacción el denodado arrojo y valentía con que se portó a bordo del navío San Nicolás de Bari, el granadero de la 3ª Compañía del 9º Btallón de Marina MArtín Álvarez, cuando el 14 de febrero de 1797 fue dicho buque abordado por tres navíos ingleses;pues habiendo Alvarez iimpedido por algún tiempo la entrada a un trozo de abordaje, supo también defender la bandera que el Brigadier D. Tomás Geraldino le había confiado antes de su muerte, y con su valor hizo de modo que aquella se mantuviese arbolada aun después de todo el grueso de los enemigos tenían coronado su navío. Teniendo también S.M. en consideración de la honrada conducta que en el servicio observa Martín, se ha servido concederle 4 escudos mensuales por vía de pensión vitalicia, en premio de su bizarro comportamiento; y es su real voluntad que se les haga saber esta benébola y soberana disposición, al frente de toda la tripulación y guarnición del navío donde se halle embarcado".
Estando la escuadra del General Mazarredo en Brest (Francia) en cumplimiento de los planes de Napoleón, una mañana en que Martín Álvarez estaba de guardia en el navío Concepción, sufrió una accidental caída, dándose un fuerte golpe en el pecho por lo que hubieron de desembarcarlo e ingresarlo en el Hospital de Brest, donde falleció el 23 de febrero de 1801.
Como recuerdo a este héroe, la Armada, en una Real Orden de 12 de diciembre de 1848, dispuso que permanentemente un buque llevase el nombre de este glorioso marino.
En 1936 se inauguró un paseo en Montemolín, su pueblo natal, con una estatua del heroico marino a cuyo acto asistieron el Gobernador Civil, el Obispo de la Diócesis, el Almirante Bastarrechey una compañía de Guardias Marinas de San Fernando, con banda , que desfiló por la población.
Real Orden de 12 de diciembre de 1848.
R. O.de 12 de diciembre de 1848. Resolviendo que haya perpetuamente en la Armada un buque que se denomine Martín Álvarez.
Excmo. Sr.la Reina Nuestra Señora, de conformidad con el parecer emitido por V.E en su comunicación 1354 de fecha 5 del corriente mes, referente a la propuesta del Mayor General, se ha dignado resolver que en lo sucesivo haya perpetuamente en la Armada un buque del porte de 10 cañones para abajo que se denomine Martín Álvarez, para constante memoria del granadero de Marina del mismo nombre perteneciente a la 3ª Compañía del 9º Batallón, que hallándose embarcado en el navío San Nicolás se distinguió por su bizarría sobre la toldilla del mismo el 14 de febrero de 1797, al rechazar el abordaje de un buque inglés de igual clase, el Capitán, donde arbolaba su insignia el Comodoro Nelson; siendo en consecuencia la Real voluntad que desde luego lleve el referido nombre la goleta Dolorcitas.
Quiere al mimo tiempo S.M. que esta soberana resolución se lea al frente de banderas a los batallones de Marina, como premio debido al mérito que contrajo aquel valiente soldado cuya memoria debe ser eterna en los anales del Cuerpo al que perteneció.
De Real Orden le digo a V.E. a los fines consiguientes y en contestación.
Dios Guarde a V.E. muchos años.
Madrid 12 de Diciembre de 1848. El Marqués de Molins.
Sr. Subdirector General de la Armada.
Buques de la Armada española que han llevado el nombre de "Martín Álvarez".
La goleta Dolorcitas, de 7 cañones, fue llamada Martín Álvarez (1849-1850), naufragó en la costa de Burdeos (Francia).
Falucho Guardacostas de 1ª clase Martín Álvarez.
Cañonero de hélice de 207 toneladas Martín Álvarez. (1871-1876). Construido en La Habana. Disponía de un cañón y máquina de 30 CVn. Utilizado por el Servicio en Cuba. Pereció en el Río Canto.
Cañonero de hélice de 173 toneladas Martín Álvarez. (1878-1882). Prestó servicio en Filipinas.
Buque de desembarco (L-12) Martín Álvarez. (1971-1995). Construido en los Astilleros de Cristy Corporation de EE.UU. El 15 de junio de 1954 con el nombre de Wexford Contry (LST-1168). Fue entregado a la Armada Española por los Estados Unidos, el 29 de Octubre de 1971 en la base naval de San Diego (California).
 ekaiza
19 Septiembre 2010
ekaiza
19 Septiembre 2010